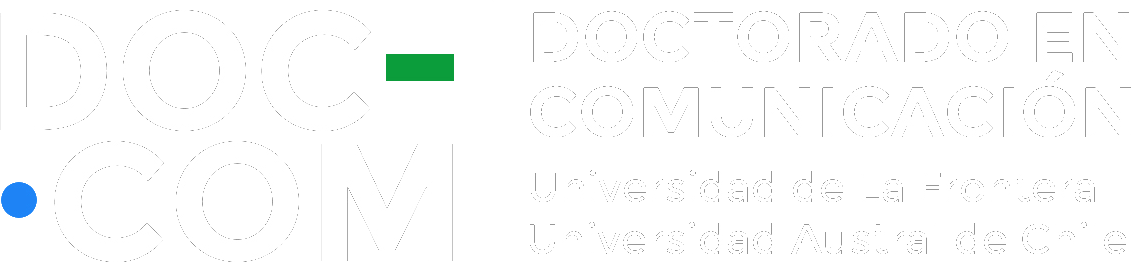OPINIÓN

“Medea. La barbarie de Pier Paolo Pasolini”: estar dividido, desgarrado, partido en dos

Se trata de una lectura profunda, meditada, donde el autor tematiza, no sólo el discurso fílmico de Pasolini y el lugar que ocupa esta pieza en el contexto de su obra, en la inmensa traza de su proyecto crítico, sino además ensaya una lectura de la figura misma de Medea, del personaje.
“Medea es un límite, quizás el límite absoluto a las formas en que Occidente ha imaginado la comunidad como comunidad de hijos”.
A la tesis, altamente difundida en nuestros días, de que el Occidente hegemónico emergió del abandono consciente del ritualismo primitivo, pero a través de la destrucción interna de su fundamento taumatúrgico, se le antepone la idea, no tan difundida como quisiéramos, de que tal destrucción nunca ocurrió; que se trató más bien de un acto de represión, de un ocultamiento o, para usar un término afortunado de J.L. Nancy, de una “ruptura mimética” que permitió desprenderse del barbarismo orgiástico pero a condición de incorporarlo, de contenerlo bajo una nueva economía de sentido. Desde esta posición crítica, la historia occidental, la del Espíritu si se prefiere, que por lo demás no es cualquier historia, acaso aquella en donde se fragua la posibilidad de lo histórico mismo, no ha sido sino el devenir de una represión, la fuerza de una deriva que ha consistido en conservar dentro suyo aquello que debió destruir, precisamente para poder haber ocurrido.
La mezquindad del tiempo ha dejado escasa evidencia de los comienzos de esta ruptura paradojal: los poemas homéricos o la Teogonía de Hesíodo son ya modulaciones tardías de los mitos que guiaron a los nómadas a fundar las primeras ciudades y, con ello, a registrar en la escritura la voz de su memoria. El helenismo socrático y el cristianismo serían las reformas más visibles de este complejo proceso de occidentalización. Ambas compartirían la misma matriz sacrificial por medio del disciplinamiento común del éxtasis demoníaco. Después de todo, como bien lo resumiera Nietzsche: el cristianismo no ha sido sino el platonismo de los pueblos . Luego, la modernidad secular y su extenso prontuario de crueldades y miserias, no habría sino extendido más allá de Europa los efectos de esta incorporación primordial.
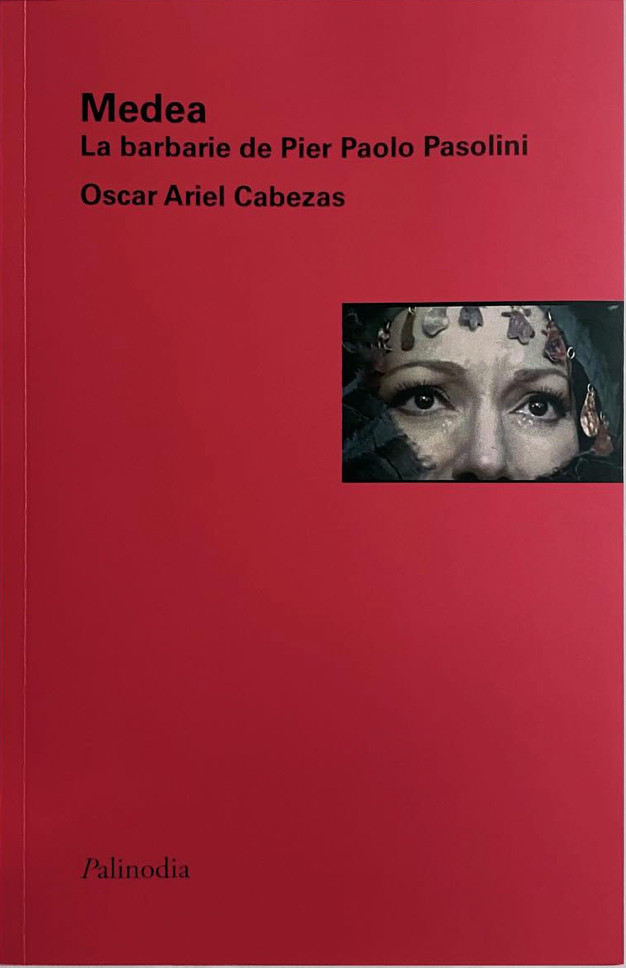 En el horizonte general de discusión que apenas esbozamos, se inscribe, según nuestro parecer, el último libro de Oscar Ariel Cabezas, “Medea. La barbarie de Pier Paolo Pasolini”, publicado recientemente en una cuidada edición por la Editorial Palinodia (2023). Al fin y al cabo, es licencia del lector condensar las motivaciones de un texto aventurando una hipótesis de lectura. Le permite cotejar la promesa de sentido en medio del profuso torrente de significaciones con el que funciona la escritura. En especial, si se trata de una escritura amiga, a la que hemos venido siguiendo ávidamente y en torno a la que creemos poder pronunciarnos con cierta familiaridad.
En el horizonte general de discusión que apenas esbozamos, se inscribe, según nuestro parecer, el último libro de Oscar Ariel Cabezas, “Medea. La barbarie de Pier Paolo Pasolini”, publicado recientemente en una cuidada edición por la Editorial Palinodia (2023). Al fin y al cabo, es licencia del lector condensar las motivaciones de un texto aventurando una hipótesis de lectura. Le permite cotejar la promesa de sentido en medio del profuso torrente de significaciones con el que funciona la escritura. En especial, si se trata de una escritura amiga, a la que hemos venido siguiendo ávidamente y en torno a la que creemos poder pronunciarnos con cierta familiaridad.
Fiel a la tradición del ensayo, Cabezas emprende una fascinante y luminosa lectura sobre la Medea de Pasolini, adaptación cinematográfica del mito griego sobre la sacerdotisa y hechicera de Cólquida, esposa de Jasón, el ingenioso héroe de los argonautas, que en un acto de venganza asesina a los hijos de ambos luego de que éste la abandona por la princesa de Corinto, movido por la fría ambición de gobernar la ciudad.
Se trata de una lectura profunda, meditada (más adelante habría que explicar el énfasis de las cursivas), donde Cabezas tematiza, no sólo el discurso fílmico de Pasolini y el lugar que ocupa esta pieza en el contexto de su obra, en la inmensa traza de su proyecto crítico, y de este modo, rendir un precioso tributo a este extraordinario intelectual y artista italiano. También ensaya una lectura de la figura misma de Medea, del personaje si se quiere, y de la infinidad de modulaciones a las que ha sido sometida por el magma de la imaginación histórica.
La chamana enloquecida de amor, la madre filicida, la extranjera salvaje, constituyen las figuraciones más consagradas, aunque, por ello mismo, sean también las más “desconsagradas”, es decir, precarias en relación con el misterio originario que detentan. Cabezas las examinará una a una; irá desmontando las operaciones de control sobre esta densidad mitológica que se resiste a su propia narrativa. Al igual que en los sueños, lo que importaría acá no es el contenido mismo del mito, la verdad última de su significado, sino la latencia con la que persiste el misterio de su forma.
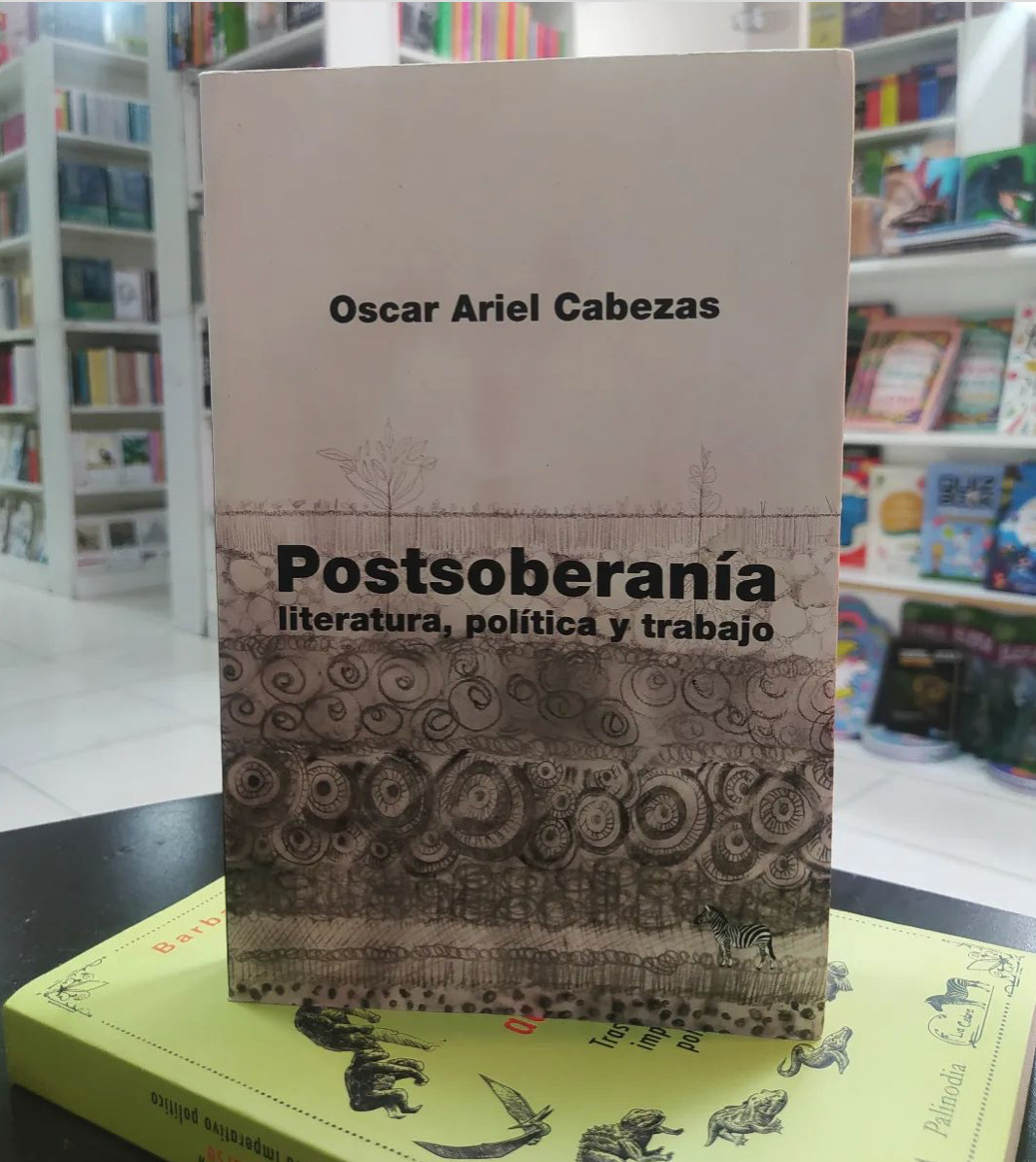 No es primera vez que Cabezas aborda la cuestión del mito. En un libro anterior, “Postsoberanía. Literatura, política y trabajo” (La cebra, 2013), dedicó un extraordinario capítulo a Sísifo, rey también de Corinto, el más astuto entre los hombres según Homero, condenado por los dioses a repetir el mismo trabajo día tras día: subir una inmensa roca a la cumbre del Hades con el único propósito de verla rodar cuesta abajo. En aquella reflexión, Cabezas ponía a transitar la figura trágica de Sísifo en el espacio abierto por los ciclos de acumulación tardocapitalista.
No es primera vez que Cabezas aborda la cuestión del mito. En un libro anterior, “Postsoberanía. Literatura, política y trabajo” (La cebra, 2013), dedicó un extraordinario capítulo a Sísifo, rey también de Corinto, el más astuto entre los hombres según Homero, condenado por los dioses a repetir el mismo trabajo día tras día: subir una inmensa roca a la cumbre del Hades con el único propósito de verla rodar cuesta abajo. En aquella reflexión, Cabezas ponía a transitar la figura trágica de Sísifo en el espacio abierto por los ciclos de acumulación tardocapitalista.
Operaba como una alegoría del núcleo de sacralidad que subsistía al interior de los procesos de racionalización de la vida, permitiéndole así concebir la reproducción incesante del capital como una pesadilla anterior, imaginada en los bordes mismos de la historia. Desde cierta distancia, la Medea que nos ocupa sería la continuación de este capítulo. Una continuación que no sería sólo argumental o temática, sino también asociativa, mitogramática, para usar una bella noción de Leroi-Gourhan , a quien, por lo demás, Pasolini leyó mientras escribía el guión de Medea.

La película fue rodada en 1969, principalmente en las llanuras agrestes de Capadocia y Aleppo, diríamos, en los confines mismos de la civilización, y en un gesto de contraste muy propio de Pasolini, fue estelarizada por la famosa cantante lírica María Callas, que durante la década anterior se había vuelto célebre encarnando Médée de Luigi Cherubini.
Los entendidos han situado el filme en el período “de élite”, en el que Pasolini habría afinado su cine-poesía contra la estandarización cultural de la sociedad de masas, exacerbando las conciencias desacralizadas por medio de la vitalidad desnuda de los mitos fundadores. Del período en cuestión, destacan El Evangelio según San Mateo (1964), Edipo rey (1967), Apuntes para una Orestíada africana (1971). En todas se vislumbra con claridad la materia primitiva a la que quería dirigir su energía creadora: buscaba exponer, y con esto confrontar a la luz cruda de los orígenes, la mirada profana de la modernidad capitalista.
Habría, no obstante, un contrapunto que señalar. Para Cabezas, Medea no representaría una adaptación más del mito, la versión “según” Pasolini, en arreglo a las sensibilidades de la época o, incluso, a las motivaciones críticas del autor. Habría algo más, cierta insubordinación de la hechicera que el director italiano habría desatado, y que sería irreductible, no sólo a la totalidad de su corpus poético, sino a cualquier voluntad histórica de significación.
En efecto, “…Pasolini no sólo produce el sublime estético de lo arcaico-sacro [Medea], sino que, además, conserva o hace que los restos de mundos arcaicos (re)aparezcan” (52). Son estos restos lo que importa, “residuos que no terminan de perecer” (72), “ingenios de sacralidad a punto de estallar” (52) y que Pasolini habría liberado de la cripta en la que se hallaban desde los tiempos de Eurípides, a quién le debemos la primera adaptación trágica de la figura mitológica, representada sin mucho éxito en Atenas para las Olimpiadas del año 431 a. C.
Si la barbarie de Pier Paolo Pasolini consiste en esta irrupción residual de la anterioridad mítica, por medio de la producción de un espacio vital, de un cuerpo afectivo de realización profano, se debe a que él mismo ha sido alcanzado por la fuerza misteriosa de Medea. Habría sido hechizado, tocado mientras contemplaba por el obturador la violencia sacra de la bruja vengativa. Y de paso, por efecto de una mímesis refractaria, este influjo mágico habría alcanzado también a Cabezas, quien querría ahora extenderlo hacia nosotros.
Por el momento, ambos habrían sucumbido a los encantos de la musa, al poder de su ensoñación demoníaca. Ciertamente se trataría de una posesión, aunque no en un sentido cristiano ni espiritual, sino más bien vinculado a la sabiduría mántica, y que tendría la forma de un rapto alucinatorio, un estado de fascinación similar al que sufrió Aby Warburg cuando estudiaba la vida póstuma de la antigüedad en Botticelli: una “brisa imaginaria” que de súbito se apodera de la mente.
No debiera sorprendernos entonces que Medea, hija de ninfa, de esa raza no adánica que Paracelso condenó a copular con los hombres para no desaparecer, perdure entre nosotros en la palabra moderna de “medicina”, la que con sus ungüentos y pociones religa la herida que ella misma infiere, remedia con su propia magia aquello que daña, como el phármakon de Platón, a propósito del oráculo a Télefo: “el que te hirió, te curará”.
Pero perdura también en la palabra castellana “meditar”, que a su vez proviene de la voz griega “mermèrizô”, pensar, hacer de Medea; literalmente, estar dividido, desgarrado, partido en dos, tal como los hijos de esta criatura temible hecha de la trama de sus nombres.
Ficha técnica:
“Medea. La barbarie de Pier Paolo Pasolini”, de Oscar Ariel Cabezas (Palinodia, Santiago, 2023)



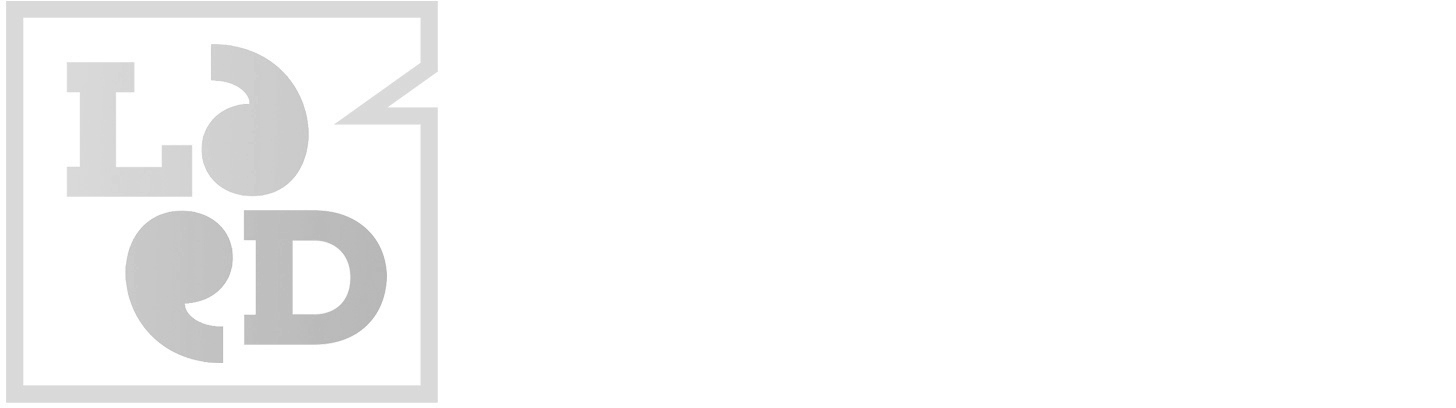


 ENGLISH VERSION
ENGLISH VERSION